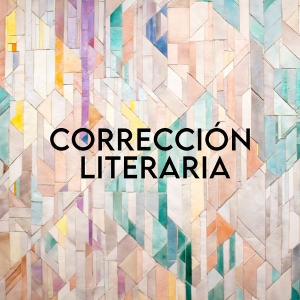Los ilusos #17: qué pasa con el True Crime y el recuerdo del gran Pino Solanas

Buenas, ¿cómo están? Esta semana luce un poco más esperanzadora. La amenaza de vacunas al caer es un sueño cada vez más cercano y la pesadilla de los mononeuronales que se agolpan frente al obelisco cada tanto para contagiarse algunas cosas más peligrosas que el COVID-19.
Algunas aperturas también entusiasman, la baja de la curva en el AMBA y la llegada del calor son auspiciosas para volver a recuperar algún atisbo de cotidianeidad con la esperanza de que acá no llegue el rebrote europeo.
Durante los últimos días se seguía comentando sobre la apertura de teatros y cines. Se imaginarán que si algo necesita más que nunca mi vida toda chocada en este momento es meterme en una sala, sin embargo, no dejo de pensar que no suena muy lógico. Lo mismo me ocurre con el teatro. Por supuesto, en este último rubro hay muchísimas personas afectadas, muy destratadas por los diferentes gobiernos, que necesitan trabajar y comer. Entiendo el reclamo, pero creo que en el fondo sería una disputa fácil de saldar si el Estado hubiera sido menos cosmético y más efectivo con el sector.
El caso de los cines es diferente. El cierre está más vinculado a la falta de tanques norteamericanos, todos guardados para la próxima temporada, lo que hace que para los dueños de los complejos abrir sea un costo más alto que mantenerse con las puertas cerradas.
En fin, me puse muy serio. Les dejo este meme que me pareció muy bueno de Twitter. Todos los chistes de ASPO y DISPO me hicieron muy feliz, soy un tipo muy sencillo.
Antes de comenzar haré algo que no es habitual y que en general no hago nunca en esta revista: un poquito de autobombo. Si entran en CineAr van a encontrar disponibles “Tierra II” y “¿Por qué te vas?”, una película y un corto muy, muy independientes, que hicimos con muchas personas que integran esta publicación y otros amigos. Si quieren pegarse una vuelta genial, si les gusta mejor y si la pasan mal no necesito saberlo.
Esta semana no hay estrenos, no vi nada para recomendar. Les traigo sí una polémica vinculada a la novedad más conversada en estos días. También voy a dedicarle unas palabras al gran Fernando Pino Solanas, alguien que sin conocer quise mucho y que significa un montón en mi formación profesional como amante del cine y también como persona interesada en los debates político-sociales del país. Esta vez no hay un libro, porque el que les voy a recomendar es muy difícil de conseguir, pero sí un artículo elocuente.
No, tampoco voy a hablar de la programación del Festival Internacional de Mar del Plata que fue anunciada hoy. Eso vendrá en los próximos días. Haremos un especial de recomendaciones, con toda la programación y algunos datos más operativos de cómo será esta edición del festival y, en la próxima columna, voy a ocuparme de charlar un poco sobre por qué tenemos que estar contentos con esta nueva edición pero no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque. Como venimos charlando hace bastante, el INCAA está jugando a desfinanciar los festivales de cine más pequeños y más importantes de nuestro país. Si la edición de este año del MDQ FEST va dedicada a la memoria de Pino, sería una canallada no transformar ese espacio en un hecho político también y cuestionar el dudoso primer año de gestión del organismo que presiden Puenzo y Batlle.
En este hilo igual ya comentamos algunas cositas:
Un última cosa antes de arrancar: la Embajada Argentina en India está organizando un ciclo de cine nacional con perspectiva de género. Las películas estarán disponibles gratis para ver tanto en India como en Argentina. Hay una programación muy, muy linda y bien curada, que pueden consultar aquí.
Ahora sí, comencemos.
Un poco de polémica no hace daño: ¿está agotado el docu-thriller?
He escrito en esta página e incluso en la revista bastante sobre este género documental. Tampoco es novedad que es una fascinación del director de esta publicación. Tenemos un podcast, que debería ser menos inconstante de lo que es, sobre la materia. En resumen: en La 24 nos gustan los docu-thrillers y es probable que hayamos sido uno de los sitios que más rápido y más difusión les hayan dado.
Les recomiendo, para entender un poco mejor lo que voy a decir a continuación la lectura de la nota del especial documental y esta que salió a propósito del estreno de The Staircase. Si tienen ganas, algo de esto que voy a comentar ya lo charlamos en el último episodio de El Cuarto Cerrado.
Para mí el asunto central de este formato documental está emparentado con la pesquisa y las propias posibilidades de la investigación audiovisual. No se trata de que un documental resuelva un caso, pero sí que tenga algo novedoso para ofrecer. A diferencia de los noticieros que seguían la crónica del expediente, los documentales de true crime generan los acontecimientos o, por lo menos, los registran mientras van ocurriendo.
El digital y los múltiples métodos para acopiar archivo hacen posible esto en la actualidad desde el momento en que ocurren las cosas. Esta inmediatez genera la posibilidad concreta y real de seguir un proceso desde el día cero, de conocer lo mismo que saben los protagonistas e incluso de recrear aquello que no se pudo presenciar. La investigación documental ya no corre detrás de la justicia, tiene la posibilidad de incidir de forma directa y de poner en disputa la verdad jurídica.
Como persona que conoce y de alguna manera tiene cierto vínculo profesional con investigaciones de este tipo, las posibilidades de la herramienta en términos comunicacionales y de incidencia pública son inobjetables. Las investigaciones judiciales son malas, en general, en el mundo y en particular en Argentina. No afirmaría que las cárceles están llenas de presos inocentes, pero sin ningún problema diría que están repletas de personas cuya culpabilidad fue demostrada con un estándar probatorio muy bajo. Y cuando digo bajo, me refiero a rozar la inconstitucionalidad.
Quien es sujeto de una investigación penal siempre está en una posición desigual para probar su inocencia frente a todo el poderío del Estado, representado por el Ministerio Público Fiscal. El Poder Judicial tiene bajo su órbita la posibilidad de realizar peritajes, de rastrear testigos, de generar un caudal probatorio que ningún particular puede. Además, por supuesto que ostenta el monopolio de la fuerza pública. El principio de inocencia y el debido proceso actúan entonces como dos garantías fundamentales para equilibrar las fuerzas en un proceso penal. Una persona es inocente hasta que el Estado pruebe lo contrario, y no se puede hacer cualquier cosa para probar una culpabilidad, hay reglas que deben respetarse, un procedimiento a seguir para que esa culpabilidad sea legal.
Esta digresión es para explicar por qué en general las investigaciones penales fallan. Están sesgadas por la actuación deficiente de las fuerzas de seguridad que son las primeras en llegar a la escena del crimen y por muy malas prácticas investigativas. En general, se busca un culpable sin saber qué pasó.
El documental de true crime, cuando tiene una ética altruista, colabora para subsanar los errores del Poder Judicial. Expone ante el público lego las barbaridades que quienes formamos parte del sistema penal naturalizamos día a día, y cuando eso pasa un cambio de lógica es posible.
El problema aparece cuando el género se convierte solo en una pieza más dentro de un entramado amplio de productos culturales pensados para ser consumidos en un tiempo y espacio determinado. No necesariamente porque estas dos visiones de la producción (la ética y la industrial) no puedan convivir, sino por la posibilidad de que la más comercial acapare la atención y genere una espectacularización del fenómeno, vaciándolo de sentido social y comunicativo y llevándolo a su banalización.
Esto es habitual y pasa con todos los productos culturales, dentro del sistema en el que vivimos. Se sistematizan, se vuelven un template y ya dejan de tener sentido. El cúmulo de esto fue la vergonzosa I’ll Be Gone in the Dark, de HBO, que incluso nos mostraba con cierta admiración el hecho que existiera una comic-con del true crime.
Sería muy injusto caerle con todo ese peso a Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, pero algo de eso hay.
Algunas apreciaciones antes de profundizar en por qué meto la serie en esta bolsa de agotamiento del género: es adictiva, está muy bien narrada, está muy bien escrita y filmada, y por sobre todas las cosas hace una reconstrucción maravillosa de lo que fue la cobertura mediática del caso. También se anima a ofrecer algunas hipótesis de cuál fue la razón por la cual el crimen pegó tan hondo en los medios de aquella época. Por último, el trabajo sobre los personajes es buenísimo y tiene momentos brillantes, como el careo entre la gran Inés Ongay y Nora “Pichi” Taylor.
Ahora bien, ¿qué tiene para decirnos sobre el caso en sí mismo? Absolutamente nada ¿Qué motivación tienen sus creadores con este documental? Si uno rasca la superficie no parece haber ninguna, más allá que generar un buen producto de calidad para vender a una plataforma y ganar unos pesos gracias a un formato popular en todo el mundo ¿Es esto algo despreciable? ¡En absoluto! Pero sí es una evidencia de cómo el formato se puede vaciar de sentido.
El principal problema de Carmel… es que no hay investigación. Me refiero a una pesquisa documental, no hay reconstrucción del caso, no hay un intento por bucear en el expediente judicial, por explorar hipótesis sobre los hechos. No hay ningún aporte a la verdad material de los hechos. Por el contrario, hasta confunde algunas cuestiones ya saldadas.
Creo que quienes lo hicieron, gente muy talentosa y lúcida, saben esto y también conocen el principal problema de su creación, que es volver a exponer un crimen atroz como si fuera un mero entretenimiento hogareño y por eso toman la decisión del plano final, como para emprolijar un poco el asunto y volver responsable al espectador de su difusión. Es un buen truco, pero se le ven los hilos.
Se comparó mucho esta miniserie documental con lo que fue a principio de año Nisman: el Fiscal, la Presidenta y el Espía, sin embargo, la diferencia es abismal. En el caso de Justin Webster hay una pesquisa, una investigación muy clara, incluso se nota cómo el documental cambió de su concepción original a partir de la investigación. Tiene además testimonios únicos y claves, desconocidos por el público lego y especializado y, por supuesto, también tiene una teoría del caso, sutil, puede ser, pero no deja de ser una toma de postura muy clara respecto a cuál es en el documental la teoría más creíble de lo que ocurrió con el fiscal Natalio Alberto Nisman.
Como suele pasar, Netflix catapultó el formato a la fama y es probable que se lo deglute en breve. Si el documental de true crime no tiene un principio comunicacional que lo ordene y una razón de disputar el sentido sobre los hechos, pierde en interés y en su potencial. Deja, justamente, de ser una herramienta para corregir una desigualdad, hecho que, creo, es su principal atractivo.
Misceláneas atemporales: adiós, querido Pino
La madrugada del sábado nos sorprendió a todos con el fallecimiento de Fernando Solanas. Un emblema de nuestro cine nacional, cuya figura, como suele pasar con estos fallecimientos, se agigantará con el correr de los próximos años.
Pino estaba designado como embajador argentino ante la UNESCO y residía en París, ciudad que conocía mucho de sus años de exilio durante la última dictadura cívico militar.
No pretendo acá jugar a la erudición, ni presentarme como un consagrado estudioso del cineasta. Solo soy alguien que lo ha seguido y que ha visto bastante de su obra, desde ahí es que me animo a estas palabras.
Su cine está marcado por diferentes etapas. Está el Pino del Grupo Cine de Liberación que realizaría La hora de los hornos, el documental político definitivo de nuestro país, y que luego seguiría aportando a la causa revolucionaria conversando con Perón y pregonando por el regreso del líder al país. Esos dos largos films/entrevistas Perón: La revolución justicialista y Perón: Actualización política y doctrinaria para la toma del poder fueron centrales para difundir y estudiar a posteriori la figura de Juan Domingo Perón. Previo al golpe está su primera película de ficción Los hijos de fierro (1978); luego, ya en democracia, llegaría el momento de esplendor de su obra de ficción con El exilio de Gardel (1985), Sur (1988) y El viaje (1992), películas que expresan un realismo poético y una estética cinematográfica nacional muy local, que con la llegada del NCA quedaría desterrada casi por completo.
Por último, está el Pino contemporáneo. El que vuelve al documental para incomodar al poder, luego del derrumbe en el 2001. Pero, como buen político, estas películas no fueron solo una denuncia, también eran una proclama para transformar la realidad. Con sus documentales Pino veía en la Argentina y en el argentino la posibilidad de apropiarse de su destino y ponerse de pie, la salida colectiva de la crisis. Memorias del saqueo (2004), La dignidad de los nadies (2005), La Argentina latente (2007) o La próxima estación (2008) son claros ejemplos de esto.
Su última película a la fecha, Viaje a los pueblos fumigados (2018), expone una de las discusiones centrales que está dando el activismo hoy en día: la lucha con los agrotóxicos y la soberanía alimentaria.
Ese era Pino Solanas, un tipo de 84 años lúcido, que siempre incomodó al poder, que fue baleado por la mafia del menemato, que buscó preservar las políticas de financiamiento y la soberanía nacional cinematográfica, que buscó a través del cine instalar las discusiones pendulares y las contradicciones de los gobiernos populares. Por supuesto, nadie es perfecto. Mi decepción, como calculo que debe haber sido la de la mayoría que lo aprecia tanto, fue enorme cuando decidió aliarse con Elisa Carrió para ocupar un lugar en el Senado de la Nación. Por suerte, ese error se corrigió rápido y, a pesar de ese traspié, es muy difícil encontrar una declaración política respecto al rumbo del país que sea sumamente contradictoria en su pensamiento.
Siempre le voy a estar agradecido por sus películas, por ese enamoramiento de lo que fue Proyecto Sur allá por 2008 y por haber asumido la responsabilidad el año pasado de ayudar a la unidad nacional para terminar, esperemos para siempre, con esa experiencia neocolonial que fue el macrismo en Argentina.
Sería injusto cerrar este apartado sin recordar la nota que el querido Néstor Fonte escribiera para el Nro. 4 de la revista, a propósito de Los hijos de Fierro.
A los detractores de Solanas, una sola cosa: nadie los va a recordar así cuando ustedes ya no estén.
¿Qué estoy leyendo? Godard por Solanas. Solanas por Godard
Para cerrar la columna de esta semana me hubiese gustado dejarles La mirada: reflexiones sobre cine y cultura, esa extensa entrevista que Horacio González le hizo a Pino y que se publicara en 1989.
Es un libro muy difícil de conseguir, nunca lo encontré para comprarlo y tampoco está disponible en PDF. Solo pude leer algunos fragmentos cuando era estudiante de cine. En particular, esto que dice Pino sobre el valor de la imagen como articuladora de los relatos cinematográficos me cambió la vida e influenció toda mi formación audiovisual.
A raíz de su fallecimiento, mucho se desatacó esta conversación que Pino tuvo de igual a igual con Godard, luego de la presentación de La hora de los hornos en 1969, por si quedaba alguna duda de la importancia que tuvo la película para la historia del cine argentino y mundial. Lo dije y lo sostengo, tiene la mejor secuencia de montaje que haya visto.
Me parecía relevante destacar esta charla porque lo ubica a Pino en un lugar muy importante dentro del panorama cinematográfico y nos ayuda a tomar una real dimensión de lo que fue su obra, algo que en Argentina a veces es muy complicado de pensar.
Y bueno, eso fue todo. Aprovechen para descubrir o revisitar el cine de Pino, que es el mejor homenaje que podemos hacerle.
Nos vemos la semana que viene.